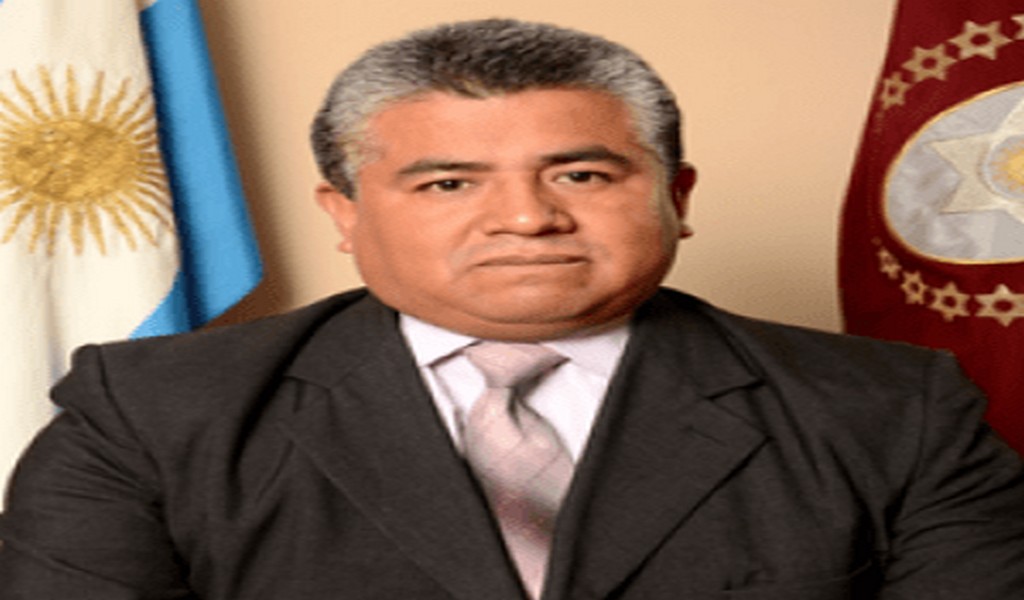La historia espacial Argentina es corta, pero es una hermosa peripecia que está vinculada a los gobiernos peronistas y al imaginario de realización del sueño desarrollista de soberanía espacial. Me gustaría contar aquí parte de esa historia.
Hace menos de una semana, los argentinos vimos con orgullo cómo nuestros científicos ponían en órbita, desde Cabo Cañaveral, un nuevo satélite nacional, el “Saocom 1B”, desarrollado y fabricado en conjunto con Invap, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el laboratorio GEMA de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El satélite presenta un completo repertorio de capacidades entre las que se cuentan evaluar la humedad de los suelos, brindar datos sobre el mejor momento para sembrar o fertilizar, generar información sobre crecidas de cursos de agua, desplazamientos de suelo, actividad de volcanes o el estado de bosques, glaciares y humedales.
La historia espacial Argentina es corta, pero es una hermosa peripecia que está vinculada a los gobiernos peronistas y al imaginario de realización del sueño desarrollista de soberanía espacial. Me gustaría contar aquí parte de esa historia.
Es en la década de 1940, cuando nace en la Argentina la obsesión por la exploración del espacio exterior, ya no como simple ejercicio de la imaginación, sino como un proyecto de la política científico-tecnológica. Fue el primer peronismo quien –a la luz de los adelantos internacionales en la industria espacial- se interesó por desarrollar una política propia.
En 1948 el ingeniero y docente de la Universidad Nacional de La Plata, Teófilo Tabanera (1909-1981), fundaba la Asociación Argentina Interplanetaria (posteriormente llamada Asociación de Ciencias Espaciales de la Argentina), dedicada a impulsar el programa espacial argentino. Amigo de Perón, ex funcionario de YPF y Gas del Estado, Tabanera fue uno de los pioneros, en nuestro país, en estudios de ingeniería de lanzamiento de cohetes V2 (los cohetes V2 fueron lanzados por los Nazis sobre Londres durante la segunda guerra). En 1952 publicó un libro titulado ¿Qué es la astronáutica?, gran éxito de ventas y causó impacto en el medio social y político. En 1949, y con la colaboración de científicos de la Fuerza Aérea, comenzó los primeros ensayos de motores de cohetes de largo alcance.
Pero el golpe del 55´ interrumpió el proyecto aeroespacial argentino. Tabanera tuvo que irse al exilio a Estados Unidos, lugar donde siguió investigando y donde pudo ser testigo de los primeros lanzamientos del programa Apolo. Las experiencias recién volvieron tomar impulso en el país cuando el presidente Arturo Frondizi (1958-1962) creó el primer organismo para hacerse cargo de las actividades astronáuticas, la CNIE, donde fue nuevamente designado, ya vuelto de su exilio, el mismísimo Tabanera.
De este modo, el desarrollismo comenzó a construir una serie de cohetes de mediano alcance denominados “Centauros” (alfa, beta, gama, prosón, etc.), para pasar luego a vectores de mayor envergadura (Orión y Canopus), los que fueron utilizados para enviar, por primera vez en el país, seres vivos al espacio.
Así como los rusos enviaron a la perra Laika, primer ser vivo en el espacio (1957), y los americanos experimentaron con monos; así Able y Baker (1958) o el famoso chimpancé Ham (1961); en nuestro país los animales pioneros del espacio fueron ratas (1966-67). La serie de ratas candidatas para ser astronautas se les colocó los siguientes nombres: Alejo, Aurelio, Anastasio, Braulio, Benito y Belisario, Celedonio, Cipriano y Coco.
Después de rigurosas pruebas y estudios fisiológicos, Belisario fue la rata elegida para la misión. Fue colocada y sujetada dentro de una cápsula en el interior de la ojiva del cohete Orión II. El lanzamiento se produjo el 11 de abril de 1967, en la Escuela de Tropas Aerotransportadas, provincia de Córdoba. Aquel vector se elevó y al minuto se separó su carga útil, luego se desplegó su paracaídas y comenzó a descender muy despacio a tierra firme. Los científicos pudieron ver al instante que Belisario se encontraba con vida, aunque algo nervioso. Durante el vuelo perdió ocho gramos. Poco después murió.
Pero uno de los logros más grandes que obtuvo Argentina en viajes tripulados con animales, se produjo el 23 de diciembre de 1969 (meses después de la llegada del hombre a la Luna), cuando en un lanzamiento de un cohete Canopus II desde Chamical, se envió a un mono de nombre “Juan” más allá de la atmósfera, a unos 82 km con total éxito.
La argentina se convirtió –así- en la cuarta nación en enviar un ser vivo al espacio y retornarlo con vida, solo detrás de los Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia. Luego del viaje, el mono “Juan” vivió más de dos años en el zoológico de la ciudad de Córdoba como su principal atracción. La historia está relatada en el documental “Juan, el primer astronauta argentino”, del cineasta Diego Julio Ludueña (2015).
Pero después de esta peripecia, la Argentina va a suspender la investigación sobre viajes tripulados. Y continuarán dos tipos de proyectos: los bélicos (que serán desarrollados a partir de ojivas por parte de las dictaduras, como fue el proyecto Cóndor I y II). Y los proyectos de de satelización, que comienzan a desarrollarse ya en democracia, a partir de la década del 90´, con una función u objetivo netamente investigativa (medir vientos, temperatura superficial de los mares, humedad y focos de temperaturas en los suelos, etc) o tele-comunicacional (brindar servicios comunicacionales), de manera de generar una política de control y dominio del territorio nacional.
En 1991 la CNIE se disolvió para pasar a formar la CONAE, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. A partir de esa época se reorganizó el sector. Los proyectos serán mixtos entre el sector privado y el estatal: INVAP, CONAE, Universidades públicas, Fuerza Aérea, etc. En esa época se lanzaron satélites, MuSat, el Sac-B, el Nahuel 1-A, el Sac-C. A partir de 2001, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner profundizaron la inversión en materia de lanzamiento y colocación de satélites (SAC-D, Gradicom II, y Arsat).
Las políticas aeroespaciales de satelización, siempre y cuando reditúen beneficios generales al conjunto de la población, implican el desarrollo fuerte de una idea de soberanía nacional sobre todo el territorio. Pero además implican desarrollo de ciencia y tecnología propia.
Como decía al principio, la historia espacial Argentina es corta, pero es una peripecia vinculada a gobiernos populares que se interesaron en impulsarla como parte del concepto de desarrollo nacional; en especial el peronismo en todos sus matices. Los gobiernos de derecha y de tinte antiperonista, jamás se interesaron por el cosmos. Siempre interrumpieron estos procesos; desfinanciando y desalentando el avance de la investigación aeroespacial, sea porque buscaron hacer negocios con rutas o para fabricar industria bélica (es decir, también para hacer negocios…). Pues para la derecha, el espacio es un bien que se vende, por lo que la soberanía estatal se acaba cuando el negocio se pierde.
El mejor ejemplo de esto es el desmantelamiento por parte de la revolución libertadora del 55´ del proyecto aeroespacial peronista. Del mismo modo, las dictaduras a partir de 1966 hasta 1983, que solo les interesó vincular lanzamientos de cohetes a proyectos bélicos. O el gobierno de Mauricio Macri que suspendió la construcción de satélites geoestacionarios impulsados por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015, o incluso más atrás por el propio Ménem quien –más allá de sus discursos desopilantes- estaba obsesionado con la realización de estas temáticas.
En definitiva, el cosmos no debe ser un negocio de unos pocos, y los viajes al espacio siempre fueron peronistas; aunque paradójicamente, el primer astronauta fuera un mono (no un gorila, ojo!). Para los que quieran ver la película “El mono Juan, el primer astronauta argentino”, les dejo para que la puedan ver.